Fausto Giraldo-Sociólogo,
Mgtr. en Educación – Pedagogías Socio Críticas, Experto en Desarrollo Local
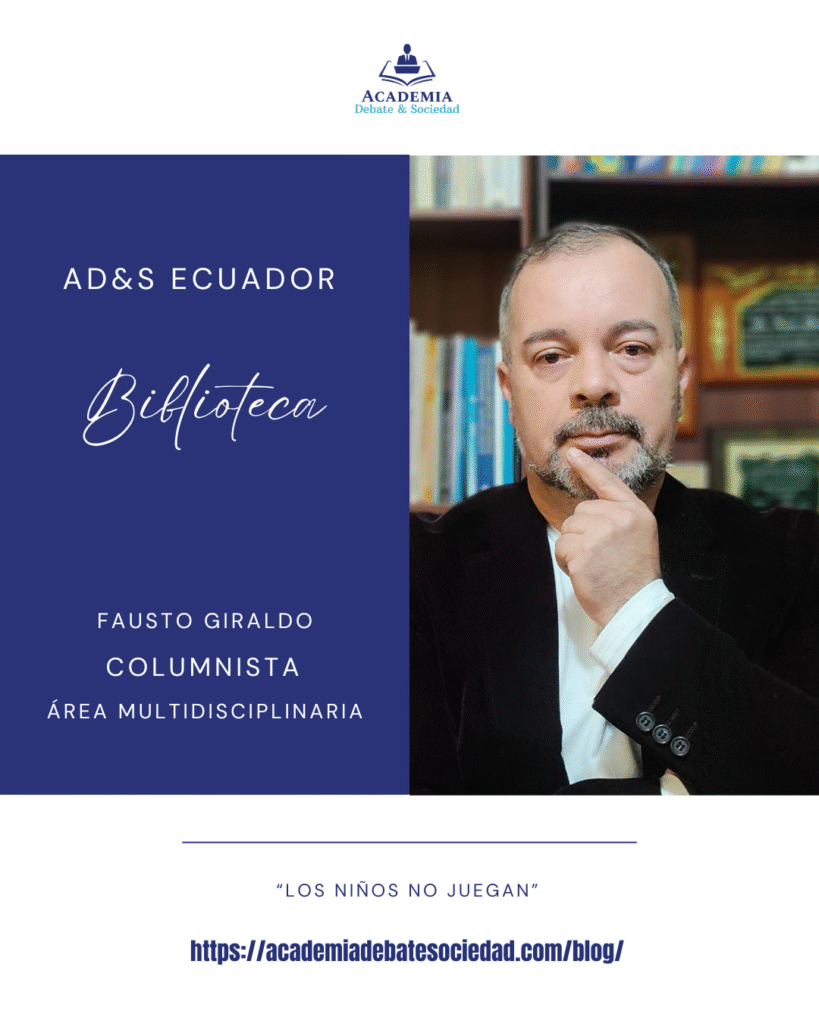
Introducción
Ser un niño debería ser sinónimo de risa, de juegos interminables, de la libertad de correr sin pensar en nada más que en la imaginación. Pero hay niños que no juegan. Niños que aprenden demasiado pronto que el mundo no siempre es justo, que la infancia puede ser arrebatada antes de florecer.
Ellos no tienen canicas, tienen cuentas que pagar con el sudor de sus manos pequeñas. No conocen los escondites de un parque, sino las esquinas donde venden dulces para sobrevivir. No coleccionan muñecos, sino preocupaciones heredadas de adultos: la comida que falta en la mesa, la deuda que nunca deja de crecer, el miedo que no debería habitar en un cuerpo tan pequeño.
La situación económica los arrastra como una marea fría: hogares que se derrumban por la pobreza, padres ausentes porque el trabajo se volvió exilio, madres que cambian los abrazos por horas infinitas de cansancio. Y ellos, los niños, aprenden a callar su hambre, a silenciar sus sueños, porque los gobiernos los olvidan en discursos vacíos y presupuestos que nunca llegan hasta su esquina del mundo.
La sociedad mira de lejos. Aplaude cuando un niño pobre sonríe como si fuese un milagro, pero cierra los ojos cuando ese mismo niño pide una oportunidad. Se nos olvida que cada niño sin juego es un adulto con cicatrices, que cada infancia robada es una herida en la humanidad entera.
Ser un niño no debería ser sinónimo de resistencia, de aprender a soportar golpes que no le pertenecen. Un niño debería ser viento, canto, luz. Y sin embargo, hay miles que cargan el peso del mundo en sus espaldas, mientras sus manos vacías sueñan con un balón, un cuaderno, un abrazo, algo que les recuerde que todavía son niños.
No es justo. No es justo que la inocencia se convierta en moneda de cambio, que las risas se apaguen en nombre de la indiferencia. El día que entendamos que un niño que no juega es un niño al que se le roba el alma, quizá entonces descubramos que la sociedad no se mide en poder, sino en la capacidad de proteger lo más sagrado: la infancia.
¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador de hoy, a que se dedican?. Es una pregunta que cruza el pensamiento de muy pocos, pero, que debería trastocar el interés de la sociedad en su conjunto, al final del día, son estas las generaciones que en el futuro asumirán la responsabilidad de coexistir, unos cuantos constituirán los gobernantes en los diferentes niveles y dirigirán lo político, social y económico del país.
En Ecuador, la vida de muchos niños, niñas y adolescentes (NNA) ha dejado de ser juegos e imaginación para convertirse en un escenario donde la violencia, la pobreza, el narcotráfico, la explotación sexual y la desprotección institucional moldean su cotidianidad.
“Los niños no juegan”, se convierte en metáfora de una infancia robada, interrumpida o reclutada por fuerzas que sobrepasan su capacidad de elección.
El país enfrenta una crisis silenciosa que golpea a la niñez y la adolescencia: la pérdida de espacios seguros y de la infancia misma.
Este documento analiza la incidencia y la situación social, económica y política que atraviesan niñas, niños y adolescentes en Ecuador, así como el papel de las redes sociales, la violencia, incluida la sexual, la delincuencia y el narcotráfico.
1. Cifras que nos obligan a mirar
En 2023, Ecuador, cerró con 352 homicidios violentos de niños, niñas y adolescentes de entre 1 a 17 años, mientras que en 2024 se registraron al menos 403 crímenes de este tipo, un incremento abrupto del 14.48% según los datos abiertos de homicidios intencionales del Ministerio del Interior.
De enero a julio de 2025, según el Observatorio del Crimen Organizado, se han registrado 504 casos de homicidios a niños y adolescentes, un incremento intersemestral del 68%, si lo relacionamos con igual periodo del 2024, evidenciando una preocupante alza en este grupo etario.
2. Determinantes sociales y económicos
Uno de los elementos estructurales que inciden en la condición de niños, adolescentes y jóvenes es la pobreza multidimensional.
Según un informe reciente, niños niñas y adolescentes en Ecuador son 3.5 millones, el 49.4% de estos viven en pobreza, evidenciada principalmente por necesidades básicas insatisfechas. Los hogares con niños en pobreza multidimensional son el 37,3 %, esta cifra sube a 67,9 % en zonas rurales.
La pobreza multidimensional (PM), es un enfoque que se mide reconociendo que va más allá de la falta de ingresos, considerando privaciones en diversas áreas como educación, salud, calidad de la vivienda y acceso a servicios básicos, además del nivel de ingresos. Se define operacionalmente como la situación en la que una persona no tiene garantizado alguno de sus derechos sociales y/o sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Esta realidad está entrelazada con otros factores: informalidad laboral, precariedad en servicios de salud y educación, y desigualdades territoriales.
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) estimó, en su momento, que el 8.56% de la población de 5 a 17 años (359,597 niños, niñas y adolescentes) está afectada por el trabajo infantil. El problema es más agudo en el área rural, donde la tasa es significativamente mayor que en la urbana. Las principales causas son factores económicos y sociales, las actividades más afectadas son la agricultura y ganadería que exponen a los menores a condiciones peligrosas. El 15.5% de los niños, niñas y adolescentes del área rural se encuentra en condición de trabajo infantil, una cifra mucho más alta que en las ciudades.
La precariedad educativa es otro componente clave. En muchas comunidades, la escolarización se ve interrumpida, la infraestructura es deficiente, hay falta de conectividad digital, maestros escasos o el abandono escolar como fenómeno creciente. Estas condiciones no solo limitan oportunidades, sino que abren puertas a la delincuencia organizada como un “camino alternativo”.
Se estima que más de 450.000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo hasta 2025. Las principales causas del abandono escolar son la pobreza, el miedo a la violencia y la falta de acceso a la educación, aquello se aumenta con la probabilidad de que las niñas son más vulnerables a la violencia de género.
El Ecuador tiene más de 16 mil establecimientos educativos, en cada nivel, entre públicos y privados. Más de 4 mil planteles estarían amenazados por las malas condiciones en su infraestructura, aunque el Ministerio de Educación reconoce que son 2600 instituciones educativas; estas requerirían reparaciones de cerramiento, cambio de cubierta, ventilación de los espacios educativos, renovación de pisos, nuevo mobiliario escolar, rehabilitación de los sistemas hidrosanitarios y eléctricos, reconstrucción de nuevos planteles, entre otros.
La conectividad escolar en 2025 sigue marcada por una brecha entre zonas urbanas y rurales, donde solo el 43% de escuelas rurales públicas tienen acceso funcional a internet, muchas de ellas con velocidades inferiores a 5 Mbps, según datos de Equinoccio Digital.
Un déficit de al menos 64.000 docentes sería lo que existe en Ecuador, una cifra que se agrava por la pérdida de 25.000 profesores en los últimos cinco años y la falta de reemplazo de los mismos. El Ministerio de Educación de Ecuador convocó un total de 2.300 vacantes de docentes en agosto de 2025.
Los problemas de acceso a la salud de niños y adolescentes en Ecuador en 2025 incluyen brechas en la atención a causa de la pobreza, la violencia, el trabajo infantil y la desigualdad de género, así como el aumento de problemas de salud mental, la disminución en la vacunación y la dificultad para acceder a servicios integrales y especializados.
El 20% de niños y adolescentes presenta síntomas de ansiedad o depresión, con un 10% considerando o intentando suicidarse, según datos de 2025 de acuerdo con una investigación del Diario El Comercio.
Existen brechas por factores económicos, sociales, étnicos y geográficos que dificultan un acceso igualitario a los servicios de salud. Cerca del 18% de niños y adolescentes ha experimentado maltrato físico o emocional, un factor que agrava los problemas de salud mental y la vulnerabilidad. La desigualdad de género y la falta de acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva son factores que contribuyen al aumento del embarazo adolescente, con graves consecuencias para la salud y la educación de las jóvenes. La desnutrición crónica infantil en menores de 2 años bordea el 19.3% con mayor énfasis porcentual en el sector rural.
Vengo señalando que instituciones, autoridades y técnicos miran los problemas desde la estética y la superficialidad, afirman que “las consecuencias” son causas que originan las condiciones actuales de niños y niñas, más sin embargo, no se procura llegar a la raíz que “germina” esas consecuencias. La generalidad de los planteamientos aduce que, la situación de los niños obedece a: el abandono y despreocupación de los padres de familia, la falta de control, el cambio de reglas y normas de relación maestros – estudiantes – padres de familia, por ejemplo, o la apertura al “libertinaje”, entre otros.
Precisión: Los hogares son expresión conductual de la sociedad en que vivimos, la violencia genera violencia, la corrupción genera corrupción, la ausencia de valores reproduce antivalores, las precarias condiciones de vida y recursos económicos limitados, además de dificultades intrafamiliares, reduce oportunidades y acceso a condiciones de vida adecuadas, pero el fundamental y principal problema, causa – efecto, es la inequitativa distribución de la riqueza, es decir, la pobreza.
3. Política pública e institucionalidad
Varios son los factores políticos y de gobernanza que inciden en la condición actual de niños, niñas y adolescentes. Las instituciones del Estado han respondido con medidas puntuales, pero persiste la fragilidad frente al crimen organizado. Los vacíos en la articulación interinstitucional limitan la capacidad de prevención y respuesta temprana frente al abuso, la explotación y la trata.
Políticas públicas fragmentadas y con escasa cobertura territorial. Las zonas rurales, los barrios marginados y las comunidades indígenas o afrodescendientes suelen quedar fuera de planes estatales efectivos o por lo menos insuficientes.
Limitaciones del sistema de justicia para hacer cumplir los derechos de los menores, protegerlos de la violencia, garantizar justicia en casos de abuso sexuale o trata, y sancionar a quienes reclutan o explotan a niños.
Corrupción, debilidades institucionales, falta de asignación de recursos a los organismos de protección y a veces estigmatización o negligencia hacia las víctimas menores.
4. Redes sociales y salud mental: un nuevo frente
El acceso masivo a redes sociales transforma los riesgos: exposición a contenidos sexuales, grooming, difusión de material explotador, presión de pares, comparaciones negativas y desinformación. Estudios muestran la asociación entre el uso intensivo de redes y síntomas de depresión, ansiedad y conductas de riesgo en jóvenes.
En Ecuador, las redes sociales tienen una alta penetración entre niños y adolescentes, afectando de diversas maneras: psicológicamente, pueden generar ansiedad, depresión, problemas de autoestima y alteraciones del sueño; académicamente, hay preocupación por el rendimiento escolar; y socialmente, se incrementa el riesgo de sufrir violencia digital, acoso y exposición a propuestas sexuales, además de un potencial impacto en la identidad cultural.
En Ecuador las plataformas más utilizadas por jóvenes y adolescentes son YouTube, WhatsApp, Tik Tok e Instagram, siendo YouTube y WhatsApp las de mayor alcance para este grupo poblacional.
YouTube: Es consistentemente la red social más utilizada por niños y adolescentes, alcanzando un 74% de uso.
WhatsApp: Se ubica como la segunda plataforma preferida, utilizada por un 69% de los jóvenes, especialmente por su función de comunicación.
TikTok: Ha experimentado un crecimiento exponencial, siendo utilizada por más del 60% de los jóvenes en algunas regiones.
Instagram: También es una plataforma popular, con un 49% de uso reportado por adolescentes en estudios recientes.
Facebook, si bien tiene cautiva a una población de niños y adolescentes, su algoritmo ha hecho que solo es considerar suficiente tener una cuenta.
Las redes sociales pueden normalizar o difundir una cierta conducta de “narco-cultura” o estética de la violencia, lo que influye en los imaginarios de los adolescentes.
La narco cultura, entendida como el conjunto de expresiones culturales, simbólicas y mediáticas que glorifican, normalizan o romantizan el narcotráfico, ha venido cobrando fuerza en Ecuador, influenciada por diversos factores sociales, económicos y de comunicación.
En particular, las redes sociales juegan un papel central en la difusión de imágenes, narrativas y prácticas asociadas al mundo del crimen organizado, de manera especial sus efectos en niños y adolescentes, un grupo altamente vulnerable a estas influencias.
Ecuador ha escalado en los últimos años como un país estratégico para el tráfico internacional de drogas, debido a su ubicación geográfica y sus puertos marítimos. Entre 2022 y en lo que va del 2025, el país ha registrado niveles récord de incautaciones, consolidándose como una de las principales rutas de salida de cocaína hacia Europa y Estados Unidos (Cilio Mejía, 2024).
Este escenario se refleja también en expresiones culturales vinculadas al crimen organizado. Fenómenos como los “narco velorios” en provincias como Manabí —funerales ostentosos, caravanas y armas exhibidas en público— muestran cómo la narco cultura se manifiesta en prácticas comunitarias, configurando un paisaje social donde la violencia y el poder del narco adquieren legitimidad simbólica (Primicias, 2025).
Las redes sociales funcionan como espacios de amplificación simbólica, donde se construyen y circulan representaciones del narcotráfico. En Ecuador, estas dinámicas incluyen:
Romanización del narco: series como Griselda en Netflix o la difusión de narcocorridos en TikTok y YouTube contribuyen a presentar la vida criminal como un modelo atractivo (Extra, 2024).
Exhibición de poder: en plataformas digitales circulan videos y fotos de funerales ostentosos, autos de lujo y armas, que funcionan como signos de prestigio y pertenencia a grupos criminales (Primicias, 2025).
Mercado ilegal: investigaciones recientes documentan que redes sociales como Facebook son utilizadas para el microtráfico digital en Quito, evidenciando que estas plataformas también son herramientas operativas del crimen (IAEN, 2024).
De esta manera, las redes sociales no solo reproducen narrativas simbólicas, sino que también se convierten en espacios funcionales para la economía ilegal. La narco cultura mediada por redes sociales impacta de forma significativa en la niñez y adolescencia, tanto en el plano simbólico como en el social y psicológico.
He aquí algunos aspectos de lo señalado:
- Normalización de la violencia: la constante exposición a imágenes de armas, lujos y prácticas delictivas reduce el rechazo moral hacia el narcotráfico, volviendo “natural” o “admirable” la violencia (Extra, 2024).
- Modelos aspiracionales: ante la falta de oportunidades socioeconómicas, los adolescentes pueden percibir la vida narco como una vía rápida de ascenso social y prestigio (Escobar-Jiménez, 2024).
- Reclutamiento digital: organizaciones criminales utilizan redes sociales para captar jóvenes, ofreciéndoles beneficios inmediatos y empleándolos en actividades como microtráfico, extorsión o sicariato (UNICEF, 2023).
- Efectos psicosociales: la exposición a escenas violentas puede producir desensibilización frente al sufrimiento ajeno o, en contraste, ansiedad y miedo. En el ámbito escolar, se observa un deterioro de la convivencia, marcado por la imitación de símbolos narco y la exaltación de quienes se vinculan a ese mundo (Edición Médica, 2025).
Algunos aspectos sobre la violencia sexual y trata, tienen relación con el cometimiento de delitos en este sentido:
- Comercialización de pornografía (material de abuso y violencia sexual) con utilización de niñas, niños o adolescentes.
- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos.
- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos.
- Pornografía (producción de material de abuso y violencia sexual)con utilización de niñas, niños o adolescentes.
Las tecnologías digitales se han convertido en un canal para la captación, coacción, revictimización y extorsión sexual de niñas, niños y adolescentes, especialmente de adolescentes mujeres, quienes concentran más del 80% de las víctimas en delitos como extorsión y oferta de servicios sexuales (ECPAT, 2023; Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, 2024).
En síntesis, las redes sociales refuerzan una cultura juvenil narco que amenaza el desarrollo integral de la niñez y adolescencia en Ecuador.
5. Violencia sexual y explotación
La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo alarmante. La trata con fines sexuales y laborales continúa siendo un reto.
Muy ligado a los otros factores está el abuso sexual, la trata de personas y el embarazo forzado en niñas, muchas veces en contextos de violencia intrafamiliar o por redes criminales.
Hay reportes de embarazos en niñas forzados por agresiones sexuales, en zonas donde el acceso al aborto legal por la causas de violación es restringido o difícil de ejercer.
Las redes ilícitas no solo utilizan la violencia física, sino que también explotan sexualmente a menores, trafican personas y criminalizan la identidad de género.
Los reportes nacionales y de organismos internacionales también muestran que la violencia ocurre en el hogar, en la escuela y en la comunidad.
Entre 2014 y 2024, la Fiscalía General del Estado del Ecuador registró un total acumulado de 3.028 noticias del delito relacionadas con violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, únicamente en los tipos penales asociados a explotación sexual comercial en todos los entornos incluido al virtual. Esta cifra refleja una tendencia sostenida de ocurrencia.
6. Delincuencia y narcotráfico: niños en la línea de fuego
El fortalecimiento de redes criminales ha colocado a niños y adolescentes en mayor exposición: reclutamiento por pandillas o grupos denominados GDO, uso como mensajeros y convivencia con armas y violencia. Esto erosiona el tejido comunitario y reduce trayectorias educativas y laborales.
El crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, ha penetrado de tal modo que afecta directamente a los NNA:
Incremento expresivo del sicariato juvenil: entre 2019 y 2025, los asesinatos cometidos por adolescentes se incrementaron en un 640 % en Ecuador. El reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delictivos organizados (GDO) se ha convertido en una preocupación central. En algunos casos este reclutamiento ocurre en contextos escolares, bajo amenazas, coerción o seducción.
En las zonas urbanas, el narcotráfico y microtráfico están expandiéndose, generando violencia territorial, enfrentamientos entre bandas, asesinatos, extorsión, lo cual impacta directamente en los espacios de socialización infantil y juvenil.
7. Efectos acumulativos en el desarrollo
El cruce de pobreza, violencia, redes sociales y narcotráfico conforma una constelación de riesgo que altera el desarrollo cognitivo, emocional y social de la niñez.
Aumento de la mortalidad de menores por homicidios, violencia directa, reclutamiento en bandas.
Deterioro psicológico: traumas, miedo, ansiedad, pérdida de esperanza, estrés postraumático.
Interrupción del desarrollo: abandonos escolares, disminución de expectativas, migración interna, desplazamientos forzados.
Ciclos intergeneracionales de violencia y pobreza: cuando los menores no reciben protección ni oportunidades, la delincuencia se trasmite como alternativa en ausencia de otros horizontes.
8. Recomendaciones para una agenda emergente
Para que los niños puedan volver a jugar, imaginar y vivir con dignidad, no basta con voluntad discursiva, se requieren acciones estructuradas, sostenidas y coordinadas:
La política pública para la niñez y adolescencia debe orientarse a resolver el problema estructural: la pobreza. Los gobernantes no tienen la ideología o la visión orientada a ello. Ese es el primer aspecto que hay que tomarse en cuenta, más sin embargo, para efecto inmediato puede implementarse una agenda emergente que contemple los siguientes aspectos:
1. Aprobación definitiva y adecuada implementación del Código Orgánico para la Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA).
1. Priorizar la inversión en protección infantil. Políticas integrales de protección infantil, que incluyan prevención del reclutamiento, penalización efectiva de quienes explotan menores, fortalecimiento de la justicia juvenil y programas de rehabilitación y reinserción. Políticas como la Ley de Primera Infancia requieren asignación de presupuesto estable, recursos humanos capacitados, infraestructura adecuada y servicios accesibles en zonas rurales y de alta vulnerabilidad.
2. Mejoras educativas: asegurar infraestructura, acceso digital, formación docente, becas y programas que mantengan en la escuela a los adolescentes. Fomentar el pensamiento crítico en niños y adolescentes frente a los contenidos que consumen en el aula y redes sociales.
3. Fortalecer la coordinación interinstitucional, programas de prevención en áreas de crimen organizado, intervenciones sociales en comunidades vulnerables: apoyo familiar, oportunidades de empleo legal para jóvenes, espacios seguros de recreación, programas culturales y deportivos.
4. Desarrollar políticas digitales protectoras, regulación y acompañamiento en medios digitales, educación en uso seguro de internet, campañas contra la violencia en redes sociales, protección ante abuso sexual en línea.
5. Compromiso político y transparencia institucional: lucha contra la corrupción y rendición de cuentas.
6. Desigualdades territoriales y acceso efectivo. Existen brechas importantes entre zonas urbanas y rurales, provincias con mayor pobreza, población indígena o afroecuatoriana, en acceso a salud, educación, nutrición adecuada y protección contra la violencia. Políticas nacionales que deben adaptarse localmente. (Diagnóstico de los Organismos del Sistema de Protección Derechos Niñez y Adolescencia, 2019). Mayor presencia del Estado en territorios vulnerables, prevención comunitaria y apoyo psicosocial a niños y adolescentes expuestos al riesgo del crimen organizado.
7. Monitoreo, participación y articulación interinstitucional. Que las políticas tengan impacto real, se requiere fortalecer sistemas de información, mecanismos participativos con niños/as y adolescentes, y coordinación entre ministerios, gobierno local, sociedad civil..
8. Implementar alternativas culturales juveniles: proyectos artísticos, deportivos y comunitarios que ofrezcan a los jóvenes otros referentes de identidad y éxito.
Marco legal
1. Constitución de la República del Ecuador
El artículo 45 de la actual Constitución del Ecuador, publicada en 2008, establece que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado deberá reconocer y garantizar su vida, derecho a la salud, educación, cultura, deporte, recreación, y a la participación social, entre otros, además de garantizar su libertad de expresión y asociación.
2. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (COPINNA)
Proyecto en trámite para actualizar normas legales que protejan de manera más completa los derechos de la niñez ante los desafíos actuales, como violencia sexual, reclutamiento forzado, acceso desigual a servicios esenciales.
3. Ley Orgánica de la Primera Infancia
Aprobada en 2025, esta ley reconoce a los niños y niñas desde la concepción hasta los seis años como sujetos de atención prioritaria. Establece obligaciones claras para el Estado, la familia y otros actores, en cuanto a salud, nutrición, educación y protección integral.
Conclusiones:
En Ecuador, los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) están reconocidos constitucionalmente y respaldados por diversas leyes nacionales e instrumentos internacionales. Sin embargo, los desafíos estructurales —como la pobreza, la violencia, las brechas en salud, educación y protección legal— demandan políticas públicas sólidas, integrales y efectivas.
Para que los derechos de la niñez se hagan efectivos, no basta con la norma; es esencial la implementación coherente, la evaluación constante y la participación democrática. Sólo así se podrá garantizar que todos los NNA en Ecuador, sin distinción, gocen plenamente de sus derechos fundamentales.
La narco cultura en Ecuador hacia 2025 se ha consolidado como un fenómeno social y cultural alimentado por las redes sociales. La sociedad no solo reproduce imaginarios del narcotráfico, sino que también contribuye a su legitimación y operación.
En el caso de niños y adolescentes, la narco cultura supone un desafío mayor: afecta sus valores, sus aspiraciones y sus vínculos comunitarios, colocándolos en riesgo de reclutamiento y reproducción de prácticas violentas. Afrontar este problema requiere de estrategias integrales que combinen educación, regulación, hasta tecnológica, políticas públicas y alternativas culturales que permitan construir referentes positivos de identidad juvenil.
Decir que “los niños no juegan” es una hipérbole deliberada: la infancia aún resiste, pero cada vez más niños ven reducidos sus espacios de juego y seguridad. La evidencia exige respuestas integradas, urgentes y sostenibles que pongan a la niñez en el centro de las prioridades nacionales.
“Los niños no juegan” describe una realidad dolorosa: una infancia secuestrada por la violencia, el narcotráfico, la pobreza y la indiferencia. Pero también nos recuerda que aún hay caminos posibles, si como sociedad decidimos priorizar a quienes más lo necesitan: los niños y adolescentes. Detrás de cada estadística hay una vida, una familia, un barrio que necesita justicia, protección y esperanza.
Referencias
Asamblea Nacional del Ecuador. (2025). Informe sobre acciones para evitar la violencia sexual en el contexto educativo. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/105910-comision-de-ninez-y-adolescencia-aprobo-informe-sobre
Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de la Primera Infancia. Registro Oficial. (2025).
Asamblea Nacional. Avances del Ecuador. (2025). en el desarrollo integral para la primera infancia. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/avances-del-ecuador-en-el-desarrollo-integral-para-la
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional; Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2019). Diagnóstico de los Organismos del Sistema de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, Ecuador.
Cilio Mejía, J. S. (2024). Una lectura de la violencia en Ecuador a través del lente del narcotráfico. Sociología y Política HOY, (9), 230-247. Recuperado de https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/hoy/article/view/6838
Edición Médica. (2025, 4 de enero). Informe confirma la relación entre el consumo de drogas ilícitas y la exposición a las redes sociales. Edición Médica. https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/informe-confirma-la-relacion-entre-el-consumo-de-drogas-ilicitas-y-la-exposicion-a-las-redes-sociales-98778
Escobar-Jiménez, C. (2024). Estructuras internacionales del narcotráfico y factores socioeconómicos de la violencia en Ecuador. URVIO: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 39(mayo-agosto), 8-28. https://doi.org/10.17141/urvio.39.2024.6164
Extra. (2024, 4 de febrero). Griselda en Netflix: La narcocultura se normaliza en la sociedad, lamentan expertos. Extra. https://www.extra.ec/noticia/actualidad/griselda-netflix-narcocultura-normaliza-sociedad-lamentan-expertos-98762.html
El País.. (2025, abril). El policía que entrenaba niños sicarios en Ecuador . El País.
El País. (2024) Las niñas forzadas a ser madres en medio del auge de la violencia en Ecuador.
FLACSO (2024). La producción social de las violencias en Ecuador y América Latina: histórica, estructural, plural y relacional. Ecuador.
Human Rights Watch. (2024). Informe Mundial 2024: Ecuador. Capítulo sobre violencia y delincuencia en Ecuador.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2025). Pobreza por necesidades básicas insatisfechas. INEC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-por-necesidades-basicas-insatisfechas/
International Rescue Committee. (2024). Análisis de Sensibilidad al Conflicto en Ecuador. Informe que identifica cómo los grupos delictivos organizados reclutan y usan niños, niñas y adolescentes en Ecuador, así como los riesgos en territorio.
IAEN. (2024). El microtráfico digital en Quito: Un análisis de grupos cerrados en redes sociales. Instituto de Altos Estudios Nacionales. Recuperado de https://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/6183
Ministerio de Igualdad (Ecuador). (2024, julio 22). Boletín estadístico: Nacidos vivos en madres niñas y adolescentes 10–19. https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/08/boletin_estadistico_embarazo_adolescente_20240722.pdf
Mera Espín, D. P. (2025). Relación entre educación precaria e ingreso de menores en la delincuencia organizada en Ecuador. Iuris Dictio, (35). DOI:10.18272/iu.i35.3727
OECO-PADF. (2025). Estudio sobre vinculación de niños, niñas y adolescentes a organizaciones criminales en Ecuador. Informe que analiza motivaciones y factores sociales, económicos y culturales que inciden en la participación de NNA en crimen organizado.
Primicias. (2025, 6 de septiembre). Caravanas, disparos al aire, féretros lujosos: Así son los ‘narcovelorios’ en Manabí. Primicias. https://www.primicias.ec/seguridad/caravanas-disparos-ataudes-lujosos-narcovelorios-crimen-organizado-manabi-104510
Sangoluisa Revilla, B. del P. (2023). Políticas Públicas y su Incidencia en el Ejercicio del Derecho a la Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes (Trabajo de grado). Universidad Central del Ecuador.
Sitio Infancia Ecuador / SITAN. (2024, diciembre). SITAN Ecuador 2023: Situación de la infancia y adolescencia. Infancia Ecuador. https://infanciaecuador.org/wp-content/uploads/2024/12/SITAN_Ecuador2023.pdf
Swissinfo.ch. (2025, 1 de junio). El 49,4 % de los niños y niñas en Ecuador viven en una situación de pobreza. Swissinfo/EFE. https://www.swissinfo.ch/spa/el-49%2C4-%25-de-los-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-en-ecuador-viven-en-una-situaci%C3%B3n-de-pobreza/89444191
UNSDG (2024, enero). Ecuador hace frente al aumento de la violencia y el crimen organizado. Blog.
UNICEF Ecuador. (2022). Inclusión social. UNICEF. https://www.unicef.org/ecuador/inclusi%C3%B3n-social
UNICEF. (2023). Niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia y crimen organizado en América Latina y el Caribe. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://www.unicef.org/lac
UN Women . (2024). Estudio cualitativo sobre el impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes en Ecuador.
UNICEF Ecuador. (2024). En Ecuador, la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentó en cuatro años. UNICEF. https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ecuador-tasa-homicidios-ninos-adolescentes-aumenta-cuatro-anos
UNICEF Ecuador. (2025). Violencia contra los niños y las niñas. UNICEF Ecuador. https://www.unicef.org/ecuador/temas/violencia-contra-los-ni%C3%B1os-y-las-ni%C3%B1as
UNICEF. (2025). Los niños, niñas y adolescentes siguen a la espera de un nuevo Código de protección integral en Ecuador. UNICEF Ecuador. https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/los-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-siguen-la-espera-de-un-nuevo-c%C3%B3digo-de-protecci%C3%B3n
U.S. Department of State. (2024). 2024 Trafficking in Persons Report: Ecuador. https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/ecuador
Internet:
Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2025/08/Boletin-semestral-de-homicidios-Primer-semestre-de-2025_compressed.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Presentaciones/Presentacion_Trabajo_Infantil.pdf